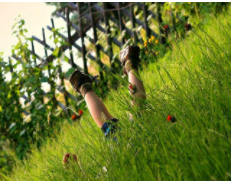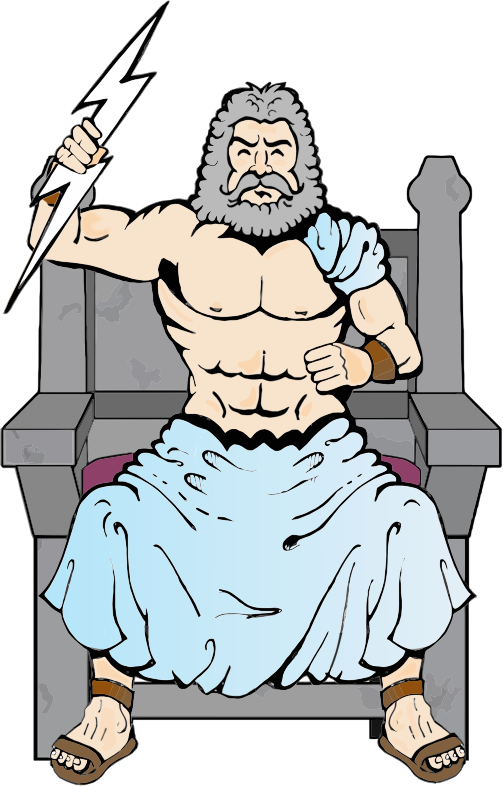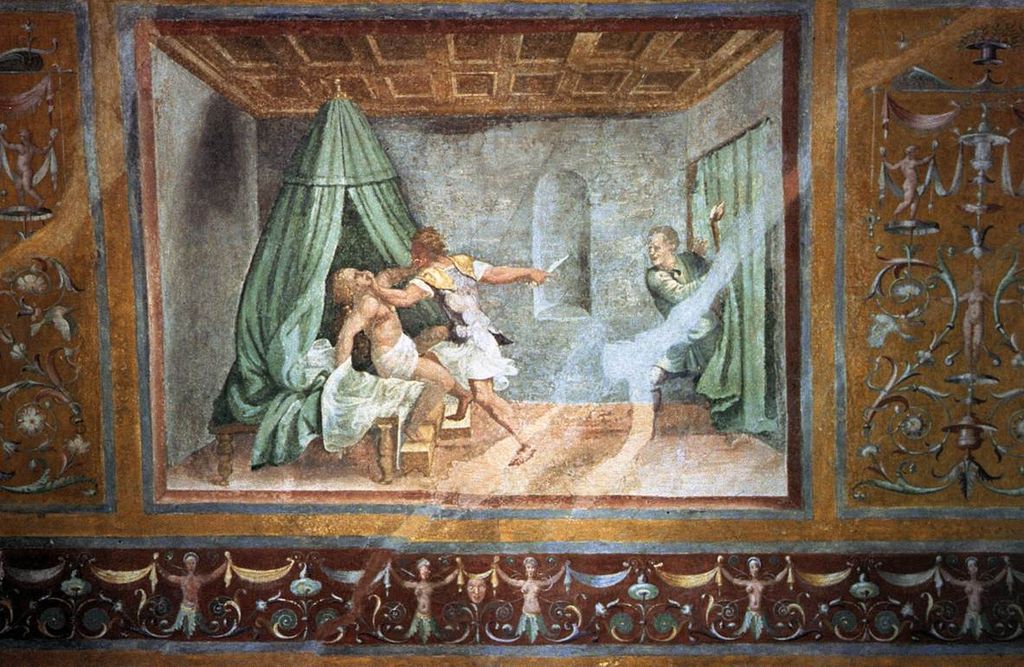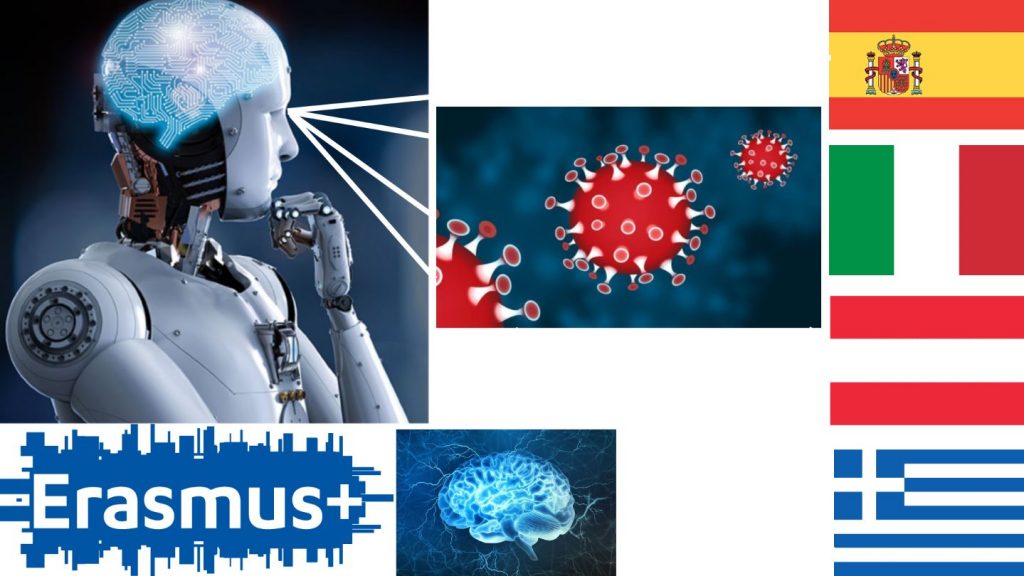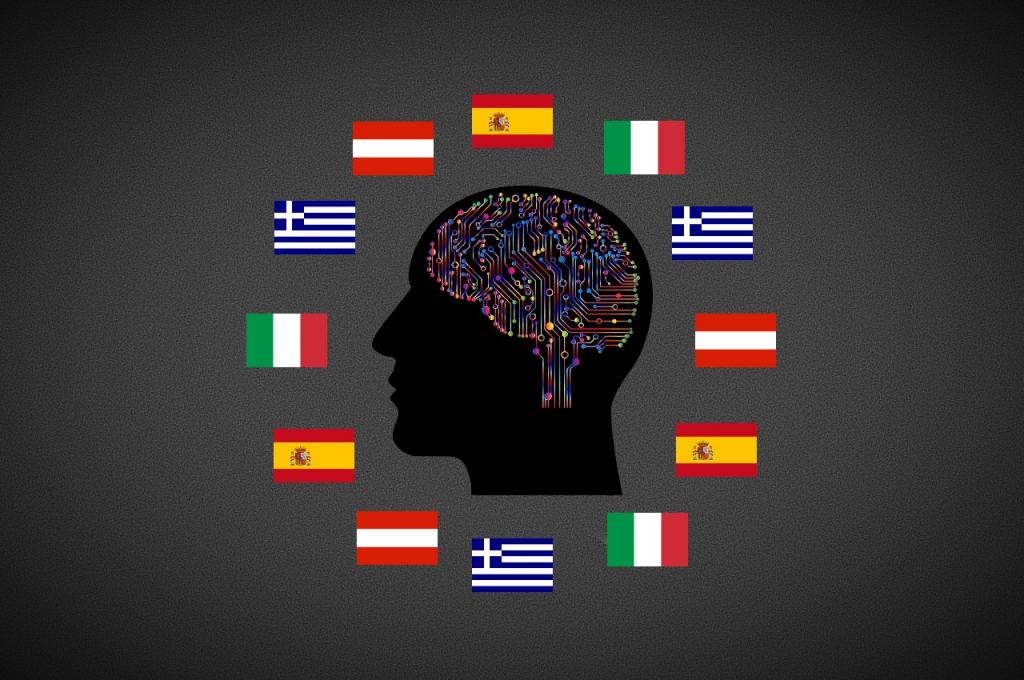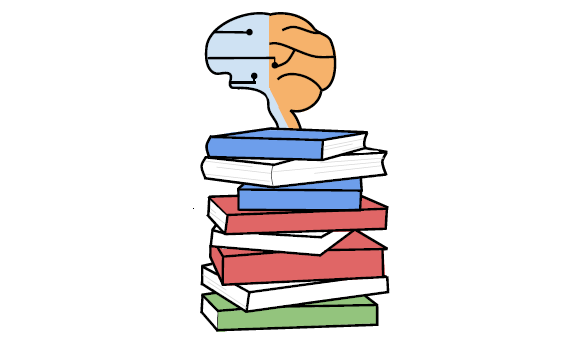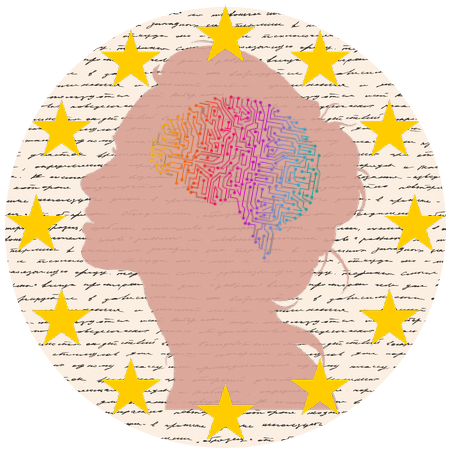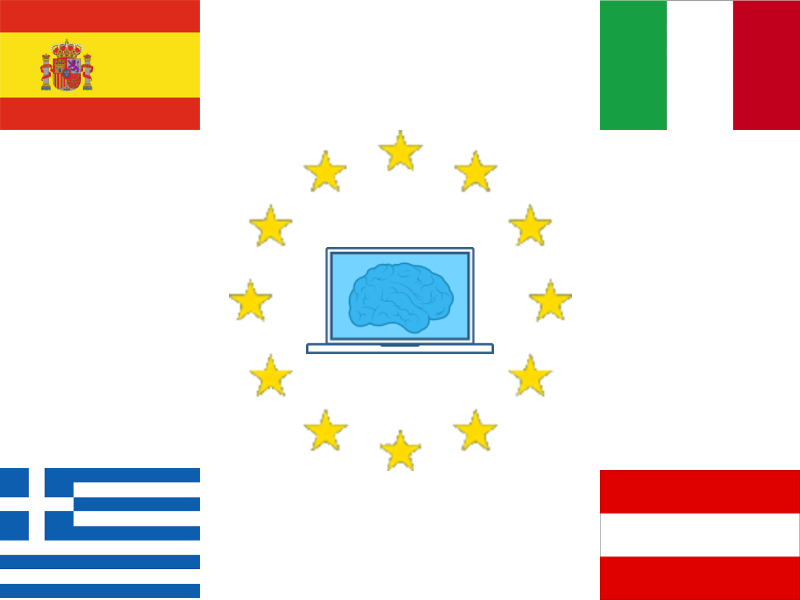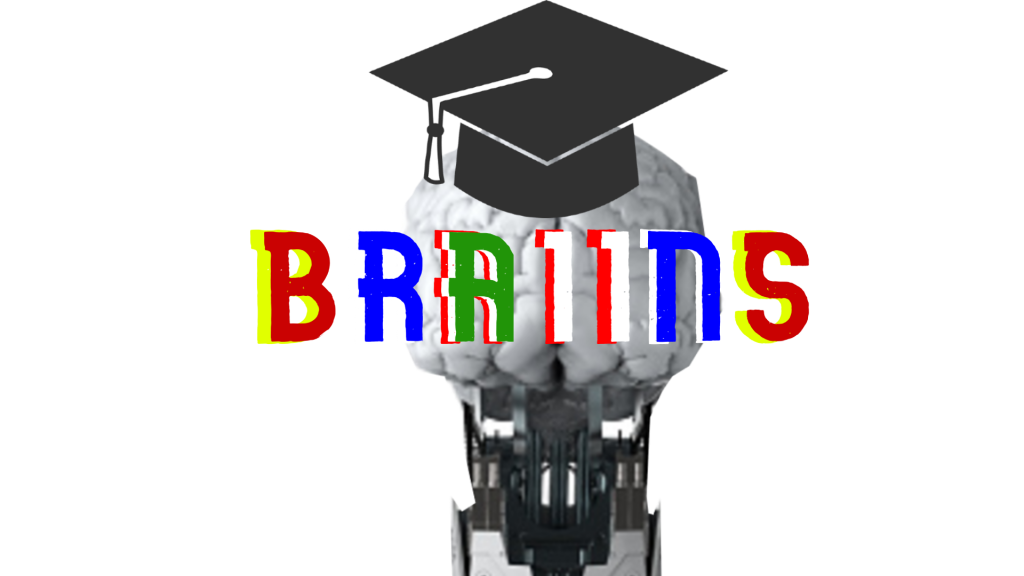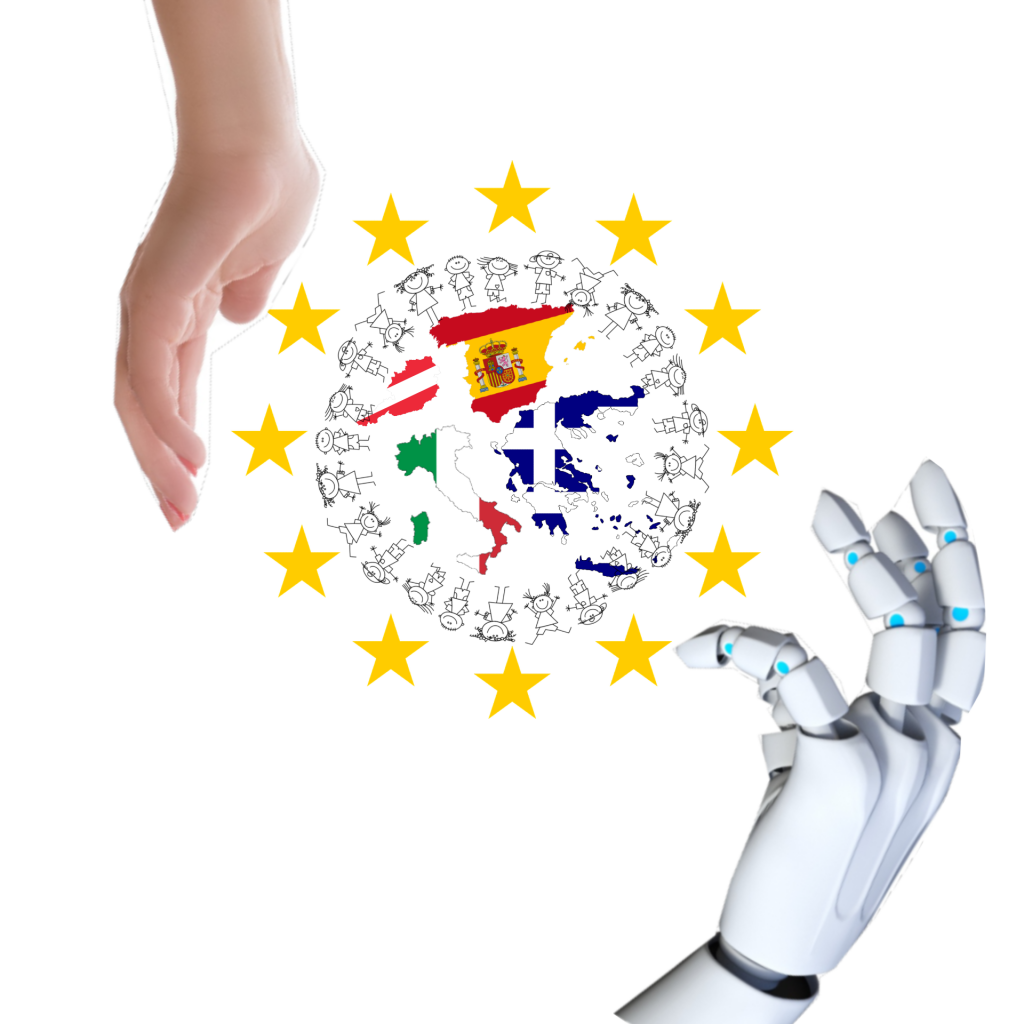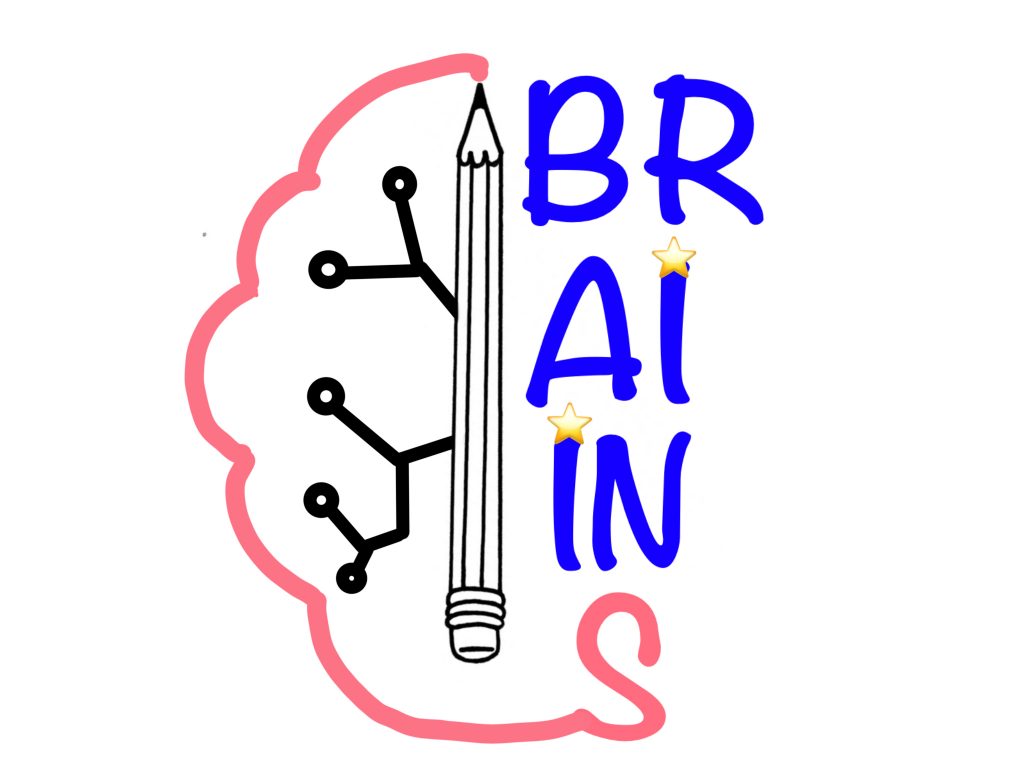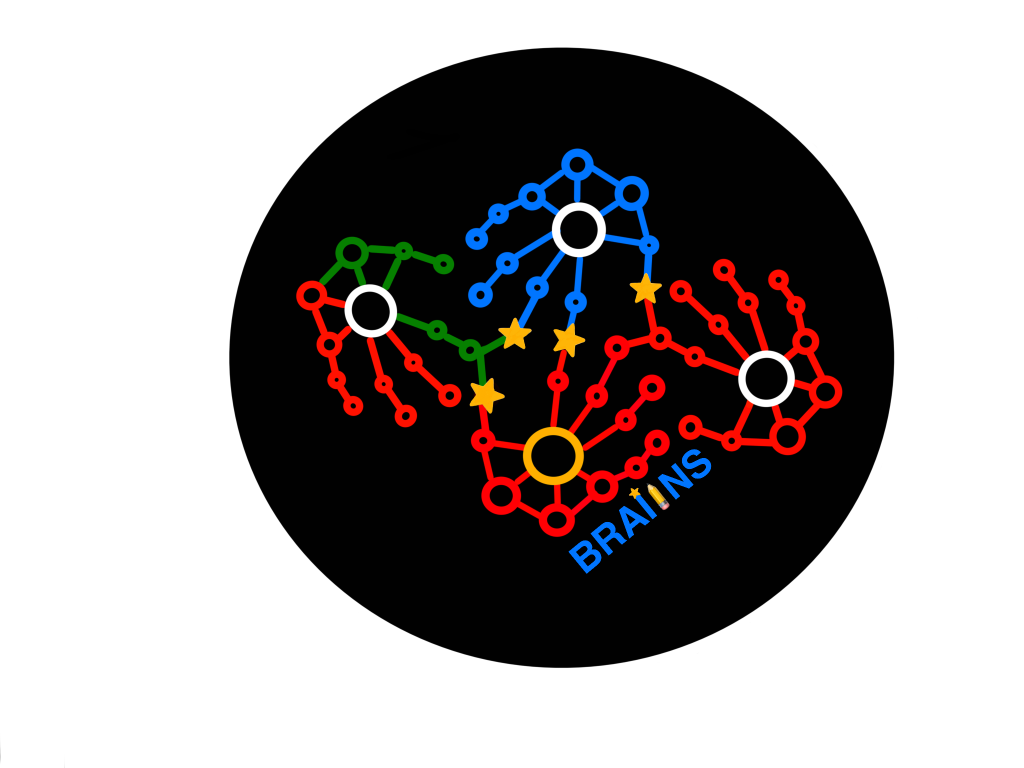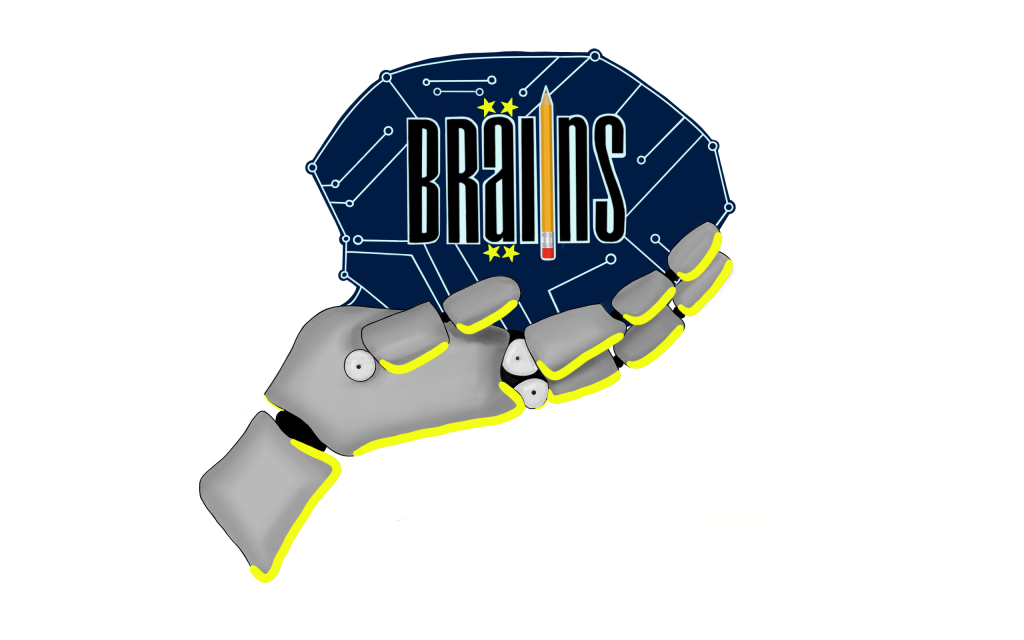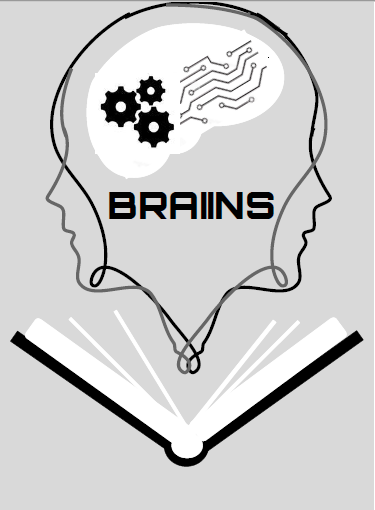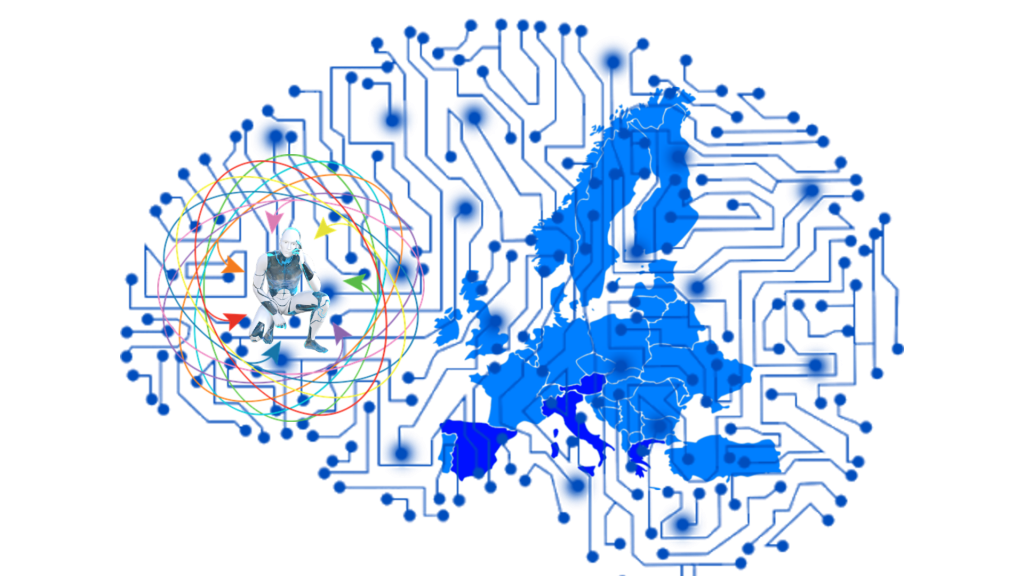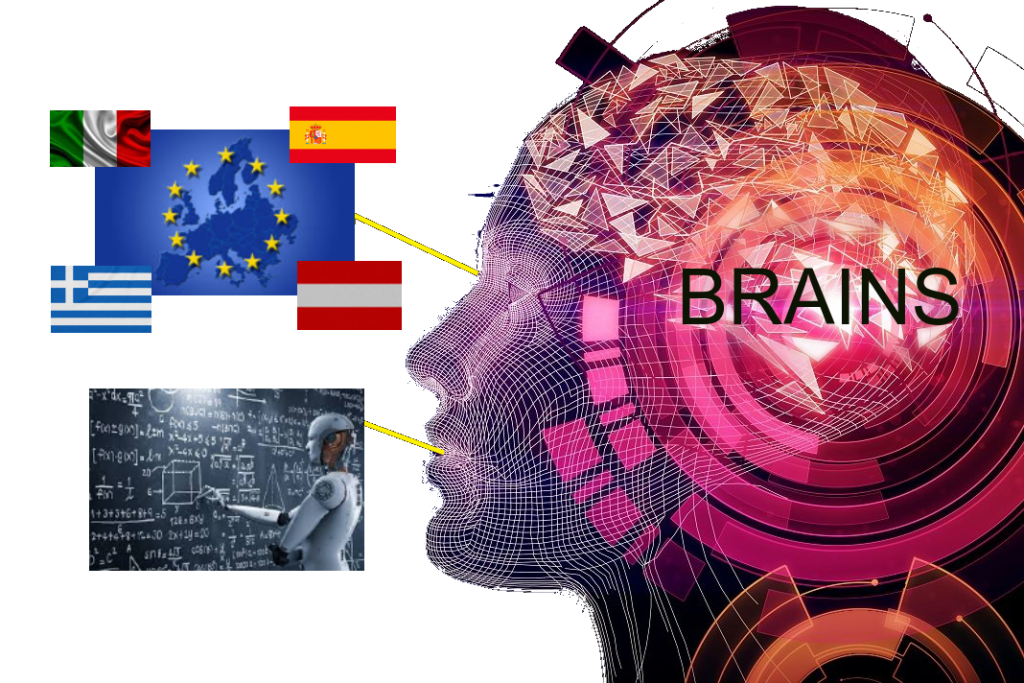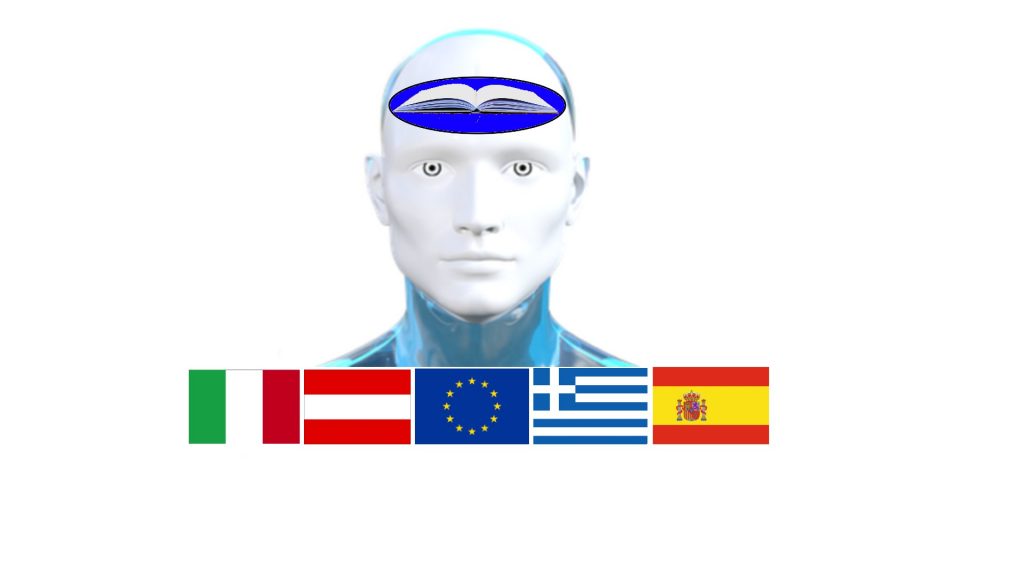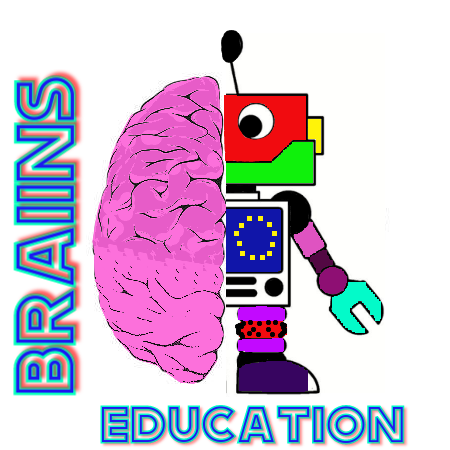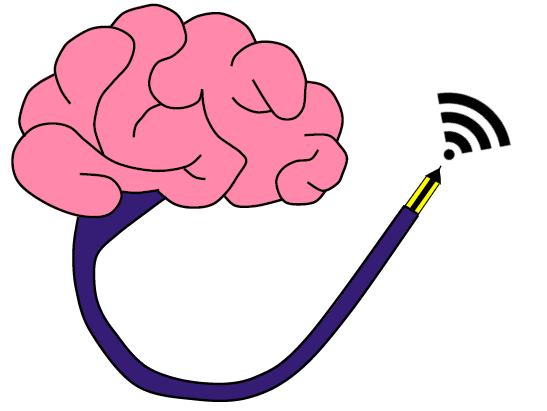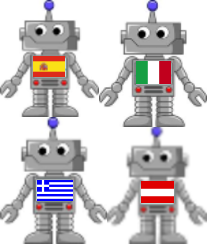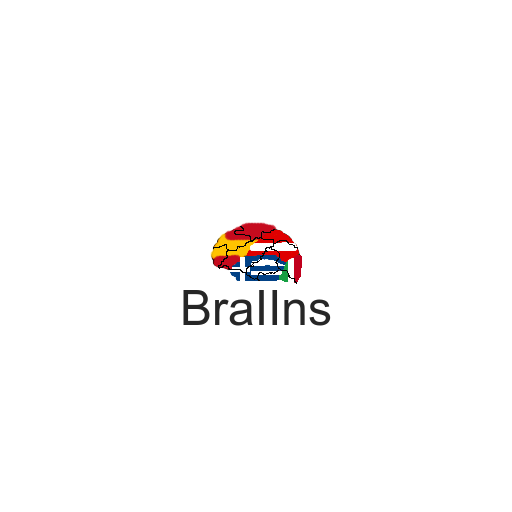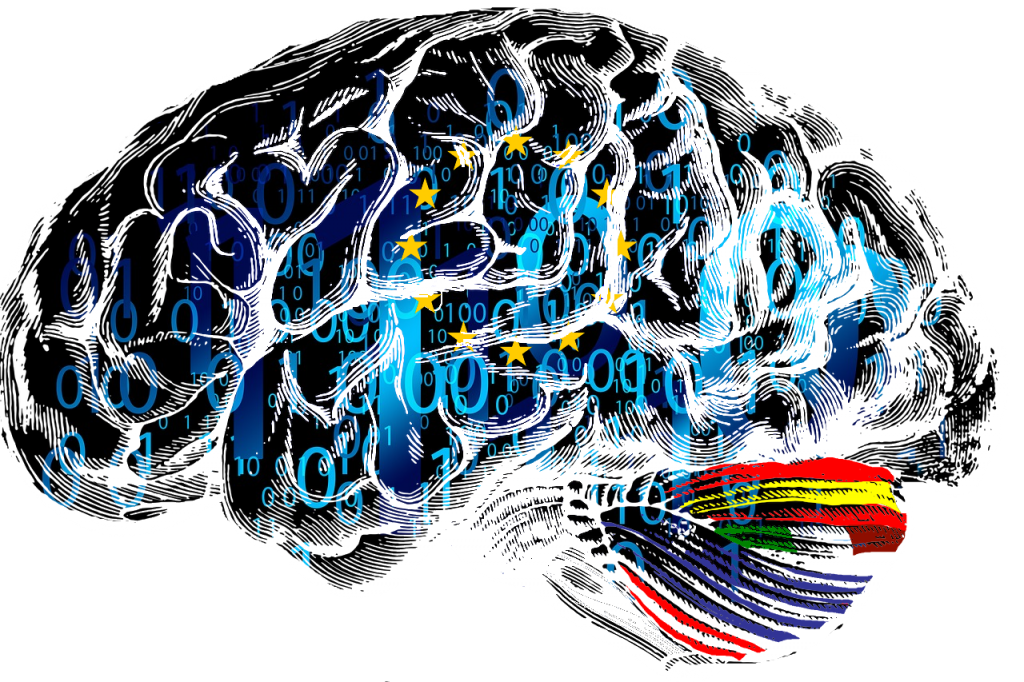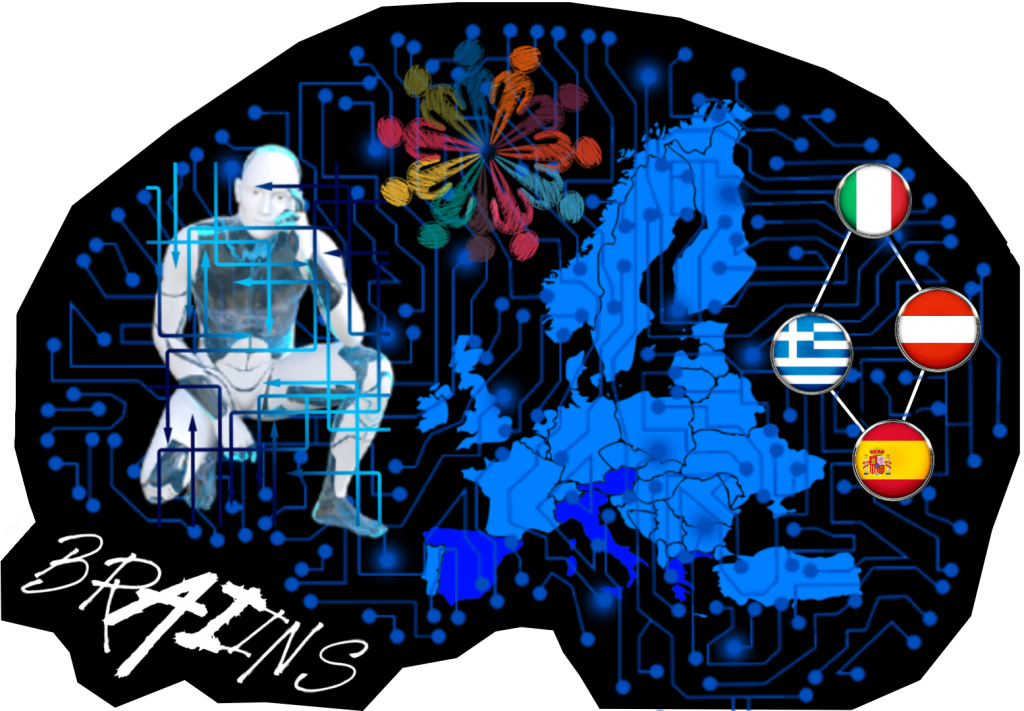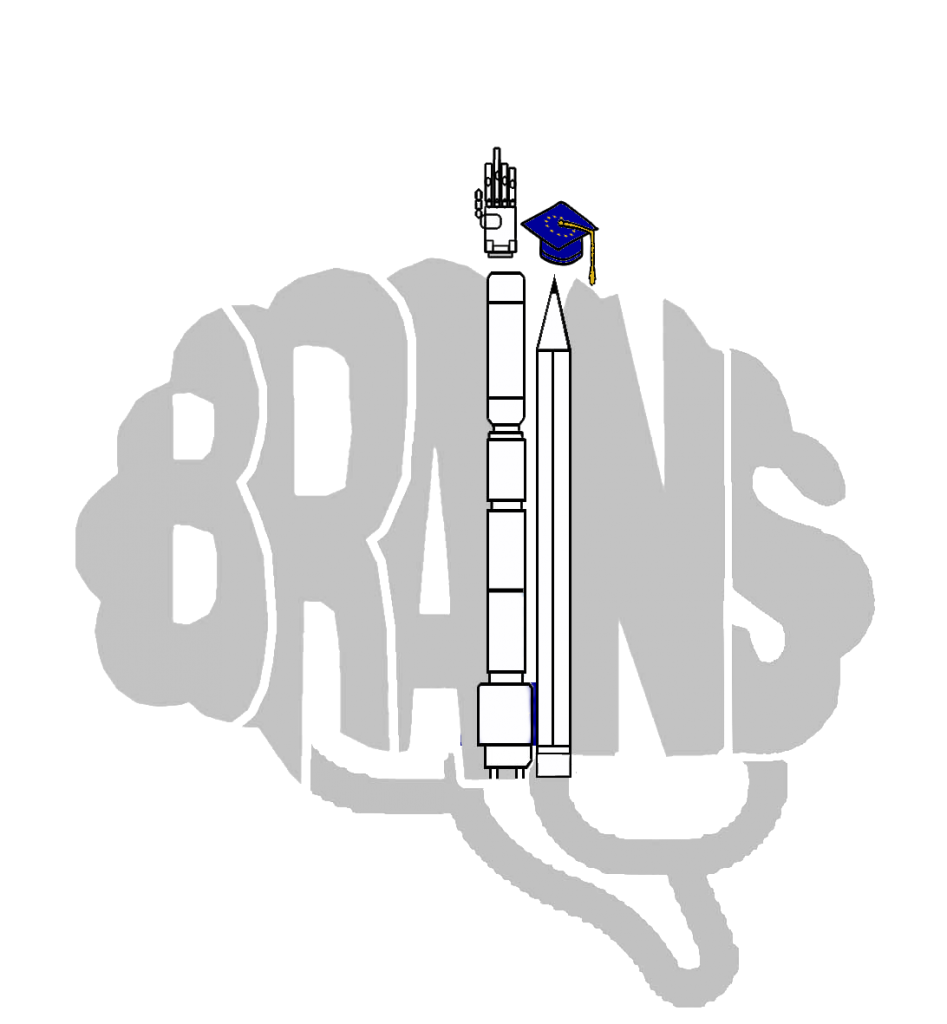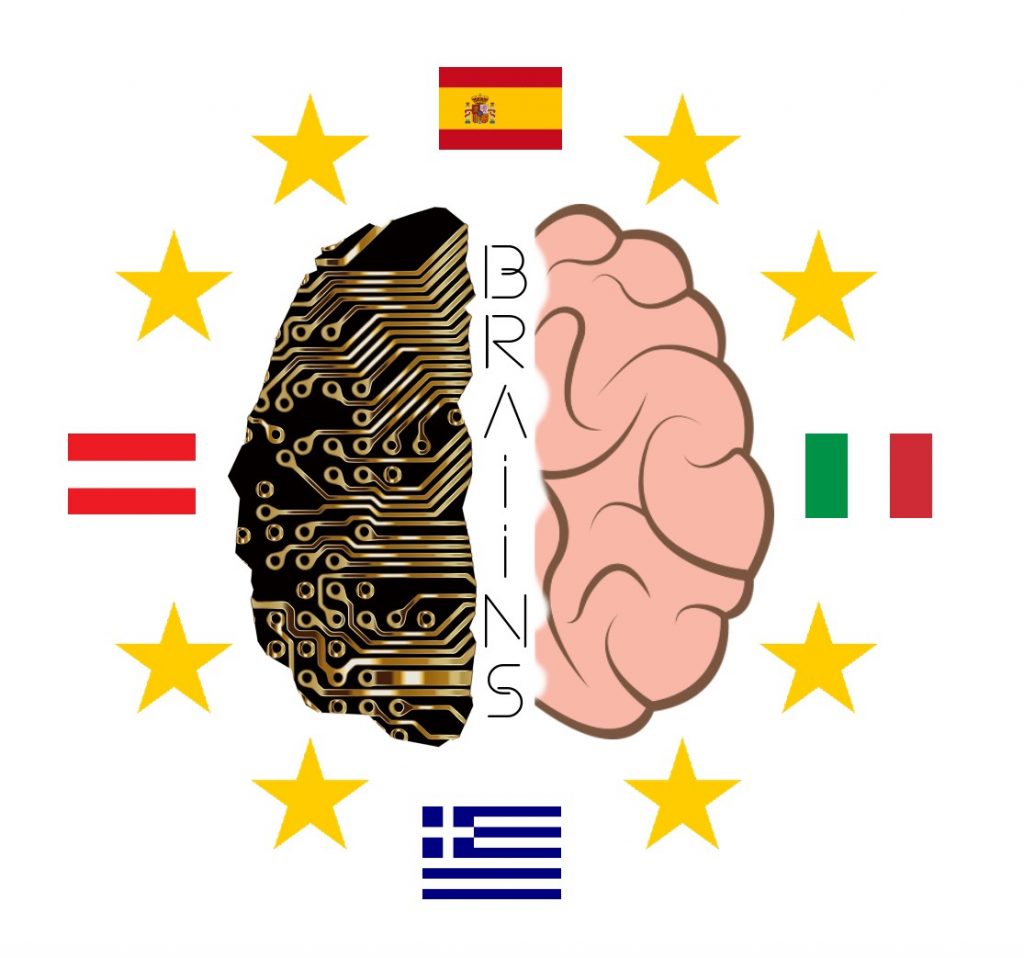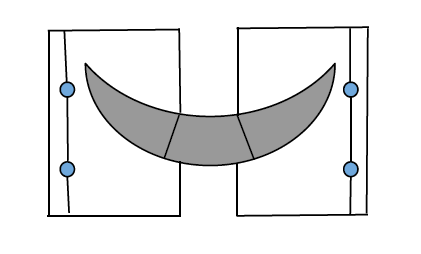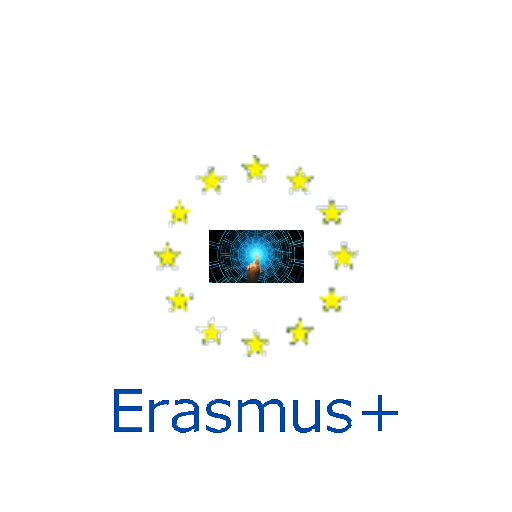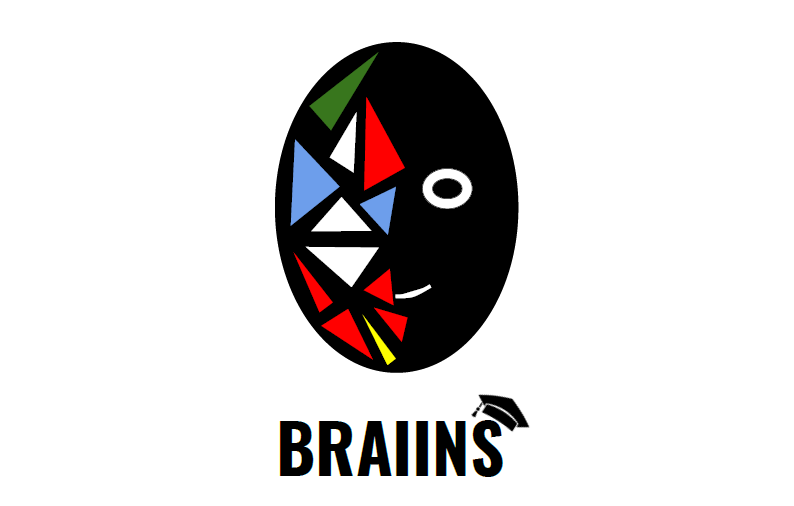Nos encontramos en una situación difícil. Las mascarillas no nos gustan y bañarnos todos los días las manos en alcohol, menos.
Sin embargo, no protestamos. Puede que esta sea una de las pocas ocasiones a lo largo de la historia en las que la juventud no es perseguida por un espíritu de rebeldía.

No obstante, algunos no han cambiado, siguen sin acatar las normas, salieron durante el confinamiento, hicieron botellones y mantuvieron sus bajeras, son los últimos rebeldes. Pero ya no, uno sale a la calle y se entristece, no ve un grupo de adolescentes sentado en un banco sin mascarilla, bien pegaditos. Nos están asustando, dicen que las normas son inquebrantables y necesarias SIEMPRE. Mis amigos tienen miedo a un bicho que no les puede hacer nada.
Imagen obtenida de fuentes que permiten su reutilización
Pueden contagiar a sus abuelos, pero tío, ¡quítate la mascarilla en mi casa, que no estoy enfermo!

Rebeldes, los Sex Pistols en Londres, NWA entre policías… el mundo les hizo rebeldes porque tenían que serlo, y nosotros, los jóvenes de la España de 2020, que tenemos todas las razones del mundo para quejarnos, aplaudimos que nos pongan normas. ¡Tiene cojones!
Imagen obtenida de fuentes que permiten su reutilización
MARIO SARRÍA Bto. 1ºA