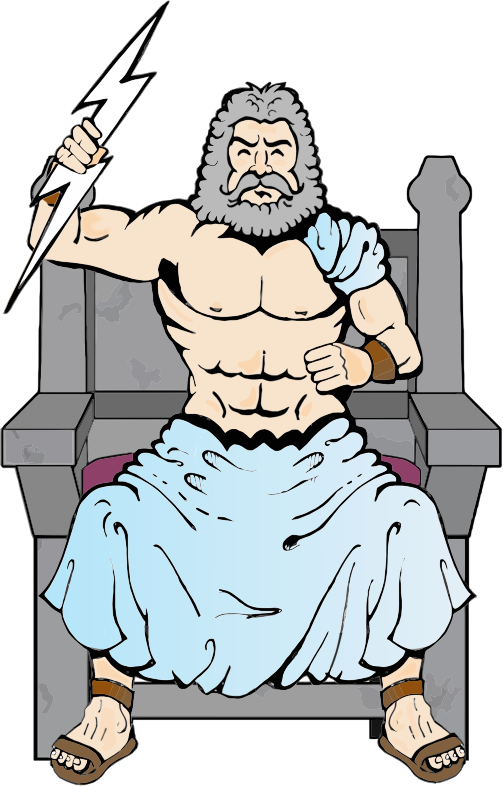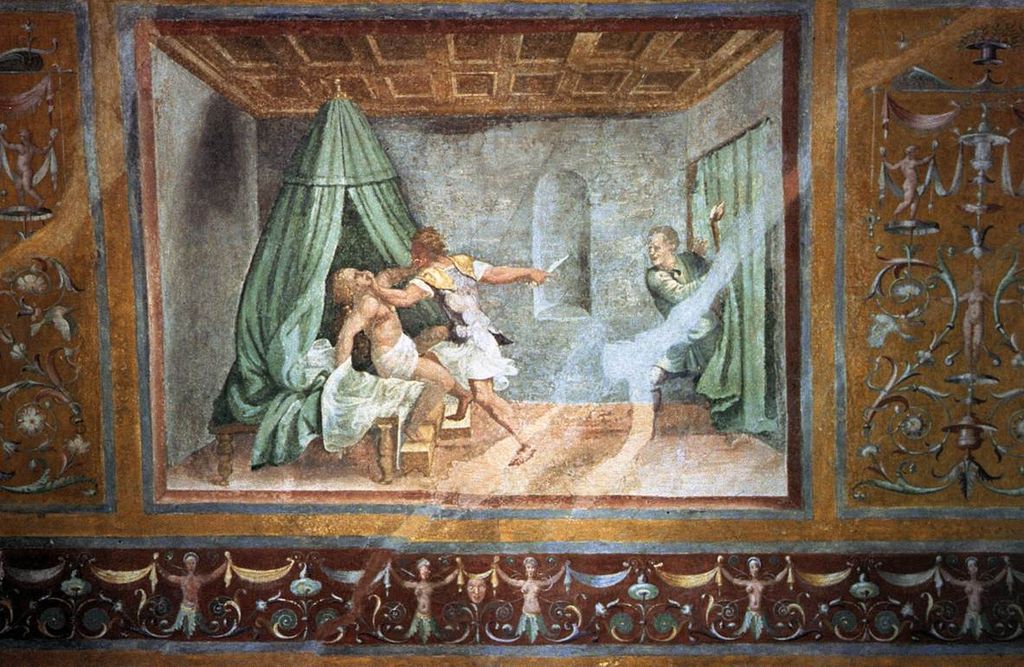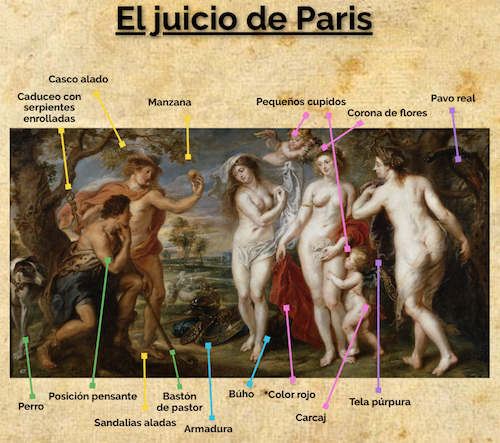Ainhoa Chica (2º bachillerato F) nos recrea literariamente el suicidio de Lucrecia, una mujer romana del siglo VI a. C. que, según la leyenda, fue víctima de una violación. Sirva esta desgarradora historia como contribución del alumnado de Lenguas Clásicas al 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Imagen obtenida de fuentes que permiten su reutilización
No pude abrir los ojos la primera vez que lo intenté. Una luz blanca y cálida amenazaba con cegarme en caso de que decidiese hacerlo, así que decidí esperar unos momentos hasta que mi cuerpo se acostumbrase a tal deslumbramiento. Por esa razón no tuve más remedio que emplear el resto de mis sentidos para averiguar, o al menos especular, dónde me hallaba.
Primero escuché. Y, para mi sorpresa, el hecho de que mi vida no había sido derribada del todo se presentó ante mí al escuchar el suave silbido del viento.
Aún desorientada y algo asustada, decidí proseguir en mi búsqueda de pistas que pudieran indicarme el lugar en el que me hallaba, así que decidí, en segundo lugar, tratar de distinguir algún olor reconocible en el aire. Efectivamente, estaba respirando. Pero no de la forma en la que siempre lo había hecho: sentí cómo mis pulmones se hinchaban y se deshinchaban. Sin embargo, no sentí cómo mi cuerpo se acompasaba con mi respiración: tuve la sensación de que mis pulmones estaban fundidos con el resto del universo, como si estuviesen hechos del mismo viento que estaba respirando. Fue entonces cuando, alarmada, descubrí que todo mi cuerpo se hallaba en ese estado incorpóreo, sumido en una sensación de desnudez y al mismo tiempo de ligereza. Y entonces conseguí distinguir aquel aroma que me sugirió que, quizás, no había muerto del todo. Se trataba de una mezcla de la fragancia de la brisa marina, la que impregnaba mi pelo cada vez que me sumergía en el mar, y del olor a quemado que dejan como estela las estrellas que mueren, tal y como decían las historias que mi madre me narró cuando era pequeña. Por un momento, me sentí como si estuviese en algún lugar muy lejano a la tierra, puede que incluso más alto que los océanos, pero no lo suficiente como para escapar del cielo nocturno, el más profundo y recóndito de todos los que había observado desde mi hogar, Colacia.
Pensé que ya era el momento adecuado para descubrir dónde me encontraba, pues mis ojos ya se habían acostumbrado a ese ambiente que irradiaba calor, paz y aquel deslumbrante fulgor. Mis párpados se levantaron tímidamente y me vi a mí misma tumbada sobre un lecho hecho de las mismísimas nubes que había observado siempre desde la ventana de mi casa. Cuando abrí mis ojos por completo descubrí que no solo se trataba de un lecho, sino de un infinito mar de nubes refulgentes y tan brillantes como las estrellas, que bañaban el horizonte hasta donde mi mirada alcanzaba a ver. Me incorporé con una cierta dificultad y me toqué el rostro para, de una vez por todas, adivinar si había cruzado la terrible meta que me daba la bienvenida a la vida eterna.
Sin embargo, no fue mi tacto el que me lo reveló. Cuando hube alzado mi mirada un poco más, en busca de algún cielo aún más alto que aquel en el que ya me hallaba, lo vi.
Las leyendas eran ciertas. Y, perdónenme las antiguas generaciones que las transmitieron a sus hijos década tras década, ninguna era tan soberbia y espléndida como aquel al que pretendían hacer justicia.
-Lucrecia -dijo.
Su voz retumbó en mi cabeza como los truenos de las más terribles tormentas. No me cupo ninguna duda. Era él.
-Júpiter… -un hilo de voz quiso asomarse por mi ventana, demostrando que, en aquel momento, solo era un triste conejillo asustado.
Él esbozó una sonrisa que, mágicamente, me tranquilizó como una tierna caricia e hizo que mi miedo entrase en calor.
-No has de temerme, mujer, pues si has llegado hasta aquí es porque no tienes razones para que te castigue. Sé en paz.
-¿La vida eterna? ¿Es allí donde he llegado? -tartamudeé.
-Muy a mi pesar, las almas más puras son siempre las primeras en marchar en esa dirección -el tono sabio de sus palabras me embelesó como las sirenas seducen a los marineros-. Por lo tanto, no tengo más remedio que recibirte en el mundo de los cielos, donde dichas almas descansan eternamente saboreando la inalcanzable paz del mundo terrenal.
Algo en mi interior se estremeció cuando, de forma inevitable, tuve que asumir que mi muerte era definitiva. El dios supremo debió percibir aquella tristeza en mis ojos, pues se apresuró a suavizar su declaración.
-No obstante, Lucrecia, has de saber que aquel que te condujo a este camino pagará por sus actos. A pesar de ser tú quien decidió atravesar la fina línea que divide tu existencia entre física y espiritual, fue otro el que te golpeó con los motivos para tomar esa decisión.
Esta vez su discurso se clavó en mi pecho como un helado puñal. De repente fui capaz de recordar todo, hasta el más irrelevante detalle, como si al llegar a esta nueva vida hubiera sido dotada con la capacidad de revivir toda mi existencia con la única fuerza de mi pensamiento.
Recordé a aquel hombre desalmado perturbando mi sueño en mitad de una noche. Recordé mis lágrimas. Mi soledad. Recordé el filo de su espada brillando a la luz de la luna y amenazando con rasgar mi piel si decidía gritar. Recordé sus ojos enloquecidos, su macabra sonrisa. El miedo que sentí al descubrirme desnuda, viendo como mi honor se escapaba de mi alma, arrebatado por un humano que carecía por completo de humanidad y que nunca sentiría remordimiento alguno por su pecado.
Mientras recordaba quise llorar, pero no pude. Simplemente me quedé ahí sentada, vacía, rememorando aquella fatídica y última noche, cuando un infame me azotó con el áspero látigo de la verdad. Y la verdad era que, por muchos hombres que atravesaran mi vida, jamás podría igualar la libertad de la que gozaba ninguno de ellos. Mi condición de mujer me jugó la peor de las pasadas y en solo un par de horas perdí el más valioso regalo que uno puede recibir: la vida. No me refiero a cuando hundí aquel cuchillo en mi corazón y mi respiración se apagó como una vela, sino a cuando toda mi felicidad huyó de mí al sentir mi cuerpo, mi templo, profanado por unas manos que no eran las amadas, que no eran las de Colatino. Unas manos que no acariciaban, que arañaban. Que no besaban, que arrancaban. Que atropellaban mi inocencia y la ilusión que mi madre sembró en mí desde que di mis primeros pasos. Las manos de Sexto Tarquinio.
La voz del dios de los cielos me arrastró de vuelta del lejano viaje en el que me había sumido.
-Joven, tu alma es pura y soy conocedor de su pureza. Tal y como juraste a tu esposo y a tu padre antes de borrar tu vida, solo tu cuerpo ha sido violado, mientras
que tu voluntad es inocente. Mi omnipotencia me otorga el saber infinito y conozco tus valores, así como tus miedos, tus virtudes y tus defectos, sin importar en qué vida te encuentres. Sexto Tarquinio será castigado como merece y los cielos se nublarán cuando la muerte lo alcance: bajo mi decreto, su paso a la vida eterna está prohibido y será condenado a deambular por siempre en el limbo entre la vida y la muerte.
Solamente escuchar aquel nombre hizo que comenzase a temblar y a sufrir escalofríos. Jamás podría olvidar aquello. Como leyendo mis pensamientos, Júpiter se adelantó.
-La vida eterna sanará tus heridas y te regalará la paz. No olvidarás, pues el recuerdo forma parte de la naturaleza humana y queda fuera de mi alcance, pero tu conciencia y tus males hallarán la cura que te permita seguir adelante. Sin embargo, primero has de relatarme los hechos tal y como sucedieron, pues el primer paso hacia el alivio del pesar se halla en la aceptación de las desdichas.
Dudé. ¿Sería capaz? La única forma de averiguar si podría sanarme algún día era arriesgarme y revivir, aunque fuera a través de las palabras, el robo de mi reputación y de la pureza de mi cuerpo. Así pues, respiré profundamente y comencé a hablar.
“Todo empezó una fría noche. Yo estaba trabajando la lana de las ovejas a la luz de las velas cuando, a lo lejos, escuché el sonido del galope de los caballos. Me asomé por la ventana y, tras la humareda levantada por el trote, divisé las figuras de algunos hombres a los que no conocía. Sin embargo, una de esas sombras se dibujaba con familiaridad en la oscuridad de la noche. Se trataba de mi amado esposo, Colatino, que lideraba el grupo y lo conducía hacia nuestro hogar.
Cuando aquellos hombres llegaron salí a recibirlos, también como excusa para saludar a mi marido. Les dimos de cenar pues su travesía había sido agotadora y les ofrecimos lechos sobre los que reposar, que aceptaron de buen grado tras una noche de diversión, risas y bebida. Durante la velada fui descubriendo las identidades de aquellos varones: eran los Tarquinios… Y cuál fue mi sorpresa al serme revelado que uno de los acompañantes de mi marido era Sexto Tarquinio, hijo del actual rey de Roma, Lucio Tarquinio. Solamente llamó mi atención su rango social, pero en absoluto me sentí atraída por su apariencia o su temperamento, ya que más bien parecía un hombre excesivamente frío y calculador. ¡Pobre de mí, que ojalá hubiese abierto la puerta a la duda y a las sospechas desde el primer momento! Sin embargo, opté por recurrir a mi simpatía y a mis buenos modales delante de todos aquellos hombres que, al fin y al cabo, eran invitados de mi marido y merecían ser tratados como tal.
En mitad del jolgorio y las risas, mi Colatino se aproximó a mí y me confesó que el motivo real por el que había hecho venir a esos hombres era que quería que todos admirasen mi belleza ya que, a su juicio, era superior a la de la esposa de Sexto Tarquinio. No sé si estaría en lo cierto o no, pero sin duda mis mejillas se tiñeron con el calor infundido por tal halago.
Unos días después el hijo del rey volvió a presentarse en nuestro hogar, pero esta visita agravó mis sospechas ya que, conforme entraba por la puerta, no dejó de preguntar ni un segundo dónde se hallaba mi marido, como si tuviera miedo de que apareciese. Con recelo traté de tranquilizarlo explicándole que Colatino se encontraba pasando unos días fuera de casa, aunque parece ser que los motivos no le importaban demasiado. Cayó la noche y cenamos sin intercambiar una sola palabra, solo cruzando miradas silenciosas de una punta de la mesa a otra. Las mías, desconfiadas y prevenidas; las suyas, gélidas e inexpugnables. Cuando llegó la hora debida, cada uno marchó a sus aposentos y yo me sumí en un profundo sueño.
A altas horas de la noche me arrancó de mi placidez un sonido metálico y afilado que escuché peligrosamente cerca. Sobresaltada, abrí los ojos y ahogué un gritó cuando me encontré arrinconada por Sexto Tarquinio, que me sonreía con una expresión bañada en locura y empuñaba su espada contra mi pecho. No me dio tiempo ni a respirar: sentí mi pulso aligerarse y enfurecerse como un tambor y todas mis fuerzas concentradas en mis músculos, que se agarrotaron de terror. “Silencio, Lucrecia; soy Sexto Tarquinio; estoy empuñando la espada; si das una voz, te mato” me susurró, mientras me percataba de que el color se escapaba de mi cara, que pasaba a obtener una palidez comparable a la de la luna, única fuente de luz que alumbraba aquel episodio.

No me doblegué. Juro por todos los dioses que no lo hice. Pero amenazó con echar por tierra mi honor de terrible manera: colocando al lado de mi cadáver el de un esclavo y situar ambos en mi cama, para simular un adulterio. Fue entonces cuando mi templanza se quebró ante las amenazas y caí. Aquella criatura me robó mi voluntad, me arrambló a los infiernos y se marchó sin pudor alguno.
Tan pronto como recibieron mis mensajes de auxilio, mi padre y mi amado se presentaron en el hogar con sus hombres de confianza y no pude mantener la compostura. Me arrojé a sus brazos y lloré desconsoladamente, confesé mi infortunio e, incapaz de soportar el calvario y el tormento en el que Sexto Tarquinio me había enfrascado, juré que nadie me tomaría como ejemplo para seguir con vida. Luego fue el puñal. Y luego, la oscuridad.”
Imagen obtenida de fuentes que permiten su reutilización
Me callé. Lo había hecho. Y la consciencia no me había abandonado. El semblante de Júpiter se había oscurecido durante mi relato, pero cuando aparté mis ojos del horizonte sobre el que se habían posado al terminar mi historia y lo miré, sonrió.
-Eres una gran mujer. Merecías la vida -se encogió de hombros-, pero elegiste no albergarla si tu honor había sido herido. No creo que meritases tan trágico final, pero tu inocencia y la bondad que atisbo en ti lo compensarán. Serás premiada con la paz eterna y tu padre y tu marido te darán venganza.
»Serás perenne como las hojas de los cipreses en el mundo de los cielos, pero te prometo, querida Lucrecia, que serás también eterna en la historia de Roma.»
Ainhoa Chica, 2º F Bachillerato